
Por Antonio Mata Núñez
Esta entrada hace referencia a la de José Castellano Alarcón, publicada en noviembre de 2011:
http://rosaverde.com/2011/11/mi-infancia-en-san-pedro-alcantara/
Gracias José, porque tus recuerdos también son los míos. Aunque yo falto de San Pedro la friolera de 53 años, pues mis padres me trajeron a Alicante a la edad de 12 años, ahora tengo 65.
Leí esta página, y se me quitaron las telarañas de mis recuerdos. Yo también fui uno de esos confirmados (año 1956). Ese año fue mi primer año en San Pedro, el año anterior había tomado la comunión en Marbella, donde vivía y donde nací. Yo tenía 9 años y me arrancaron mis padres de ese paraíso a los doce años, por tanto viví 4 años maravillosos en San Pedro.
En el local del Ratón, en una boda, bebí mi primera cerveza. Qué mala estaba, pero no sé cuando me tomaré la última. Yo vivía enfrente, pegadito a Correos.
Recuerdo a don Natalio, las pizarras y pizarrines para escribir, pues había escasez de papel y nos hacía escribir en una octavilla 200 veces “No debo hablar en clase”, con una letra tan pequeña que no se veía. Recuerdo los palmetazos de don Natalio, decían que si te untabas las manos con ajo no te dolían, pero don Natalio olía el ajo y te daba más fuerte. Recuerdo el árbol de nísperos que había en el patio, en el cual hacíamos los monos, colgado en ellos.
Una vez mi padre me mandó a casa de don Natalio para ver si habían llegado “los puntos”, pues se ve que era el encargado de pagarlos. Vivía a la entrada del pueblo, bajando a la playa a mano izquierda de la carretera, en una casa solitaria, al final de un paseo con árboles.
Arriba de la escuela vivía un policía que había venido de La Línea y su hijo era uno de mis amigos, también el hijo del zapatero, ya que vivíamos en la misma calle, carril del Cortijo se llamaba entonces.
José, creo que soy menor que tú. Yo fui por las noches a una clase, que estaba en la calle de Enmedio, para dar matemáticas, el maestro creo que se llamaba Juan y de día trabajaba la tierra, pero su clase tenía incluso pupitres. Ha sido el mejor maestro de matemáticas que he tenido y estudié hasta 3.º de Bachiller. No sé si será el mismo maestro que tuviste tú.
En cuanto a la almadraba, bajábamos al atardecer algunos niños y ayudábamos a sacar las traíñas del agua. Bajaban los atunes, más grandes que dos personas juntas, con troncos de unos 15 cm de diámetro y entre 4 personas, además de peces espada del mismo tamaño. Por la ayuda nos daban cinco o seis peces aguja de unos 25 centímetros de largo, demasiado por hacernos creer que sacábamos el barco.
Voy a contar una anécdota, de cuando llegaron a San Pedro los misioneros blancos, aunque algunos crean que es un chiste, es verdad. El párroco nos preparó para recibirlos y todos los niños fuimos a esperarlos con nuestras banderitas que nos fabricamos en casa. Fue una fiesta para el pueblo. Creo recordar que eran 4, colocaron altavoces en el campanario. Se hacían misas de noche, antes de amanecer.
Un día llamaron por los altavoces a misa, a los tres que no iban nunca: a mi padre (Juan Mata Chacón, conocido como Juanillo el Esteponero), a Juan Vargas el tendero y a Lázaro, el capataz del cortijo. Mi padre y Juan no fueron, pero Lázaro sí, también mi madre (Manuela Núñez Guirado) y yo. Yo no lo recuerdo, pero mi madre, me lo ha contado muchas veces. Ese día tocó en el evangelio, la resurrección de Lázaro. Y Lázaro el capataz estaba casi dormido por lo temprano que era, y al oír: “Lázaro levántate y vete”, sobresaltado se levantó y con su habla de tartamudo le dijo al cura: “Por ser la primera vez que he venido me voy y no vuelvo más”. Y no es chiste.
Mi padre tenía una tía en El Ingenio, se llamaba Josefa (o Isabel, no recuerdo bien) y sus hijos estaban en Argentina y tenían una tienda, en la calle por donde entrábamos. Me gustaría que a través de ti, volviera a tomar contactos con mi familia, la que me quede, para ver que ha sido de ellos. Mi tita era, o es, Isabel Mata, su marido Frasquito, Fue jardinero, en el chalet de Ricardo Soriano (marqués de Ivanrey), mi prima Paqui y su marido Juan montaron una peluquería en San Pedro, después de venir de Francia. Tengo mucha más familia, pero creo que estos son los más localizables.
Por parte de mi madre vive en San Pedro María del Carmen Núñez Peralta y su marido Damián.
Me has aclarado mucho la memoria. Me despido y gracias por todo.
 Puerto de Málaga a mediados del siglo XIX.
Puerto de Málaga a mediados del siglo XIX.
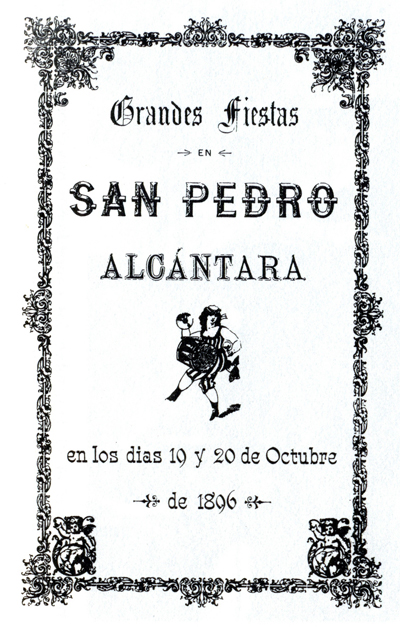
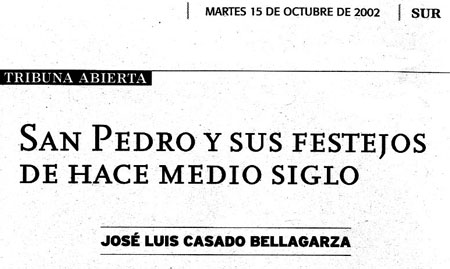



Comentarios recientes